La expresión misma «Ruta de la Seda» es algo mágica, evoca imágenes de caravanas de camellos, oasis, monjes vestidos de color azafrán, bazares llenos de gentes de todas las razas y mercancías de todo tipo, destacando con luz propia la seda: la tela más fuerte de las fibras naturales. La legendaria ruta, aunque en la realidad fue una red de rutas, por la que la seda viajó por el mundo antiguo, produjo fuertes lazos de unión entre culturas. En el segundo siglo antes de nuestra era, la China de la dinastía Han comenzó a comerciar con el reino de Bactria en Afganistán; en su momento) hubo caminos que vincularon Xian, en China hasta Antioquia en la costa mediterránea. Por el sur en China también se adentraba en Sichuan en busca de los famosos brocados de Chengdú.
La Ruta del Té y de Caballos menos conocida que la anterior, unía las fértiles plantaciones de té de Yunnan con el árido paisaje de la Meseta Tibetana, sirviendo como una ruta vital para aisladas tribus que se refieren a ella como la «Ruta Eterna». Permaneciendo como un misterio para Occidente por más de mil años, también era una red de caminos por los que inicialmente porteadores a pie llevaban el té en forma de tortas aplastadas hasta el Tíbet y regresaban con caballos para el imperio chino. Posteriormente se incorporaron mulas y yaks para transportar también diferentes productos como azúcar, sal, seda, etc. Con más de 4.000 kms de extensión tenía dos rutas principales: la que unía Yunnan con el Tíbet y la que pasaba por Sichuan a Tíbet continuando incluso a la India y Birmania.
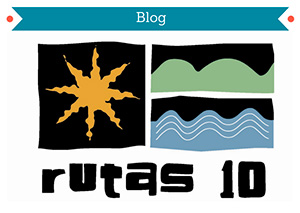



Adolfo
Una senda legendaria protagonizó el secular trueque de té chino y caballos tibetanos. Hoy sus vestigios revelan magníficos paisajes y un nuevo y sorprendente comercio.
Por Mark Jenkins, Mayo de 2010
En el corazón de las montañas del oeste de Sichuan, me abro paso a machetazos por una selva de bambú en busca de una senda legendaria. Hace apenas 60 años, cuando gran parte de Asia se recorría a pie o a caballo, la Ruta del Té y los Caballos era una vía comercial, la principal unión entre China y el Tibet.
Pero mi búsqueda podría ser en vano. Días antes, un hombre que en otra época acarreaba fardos de té a lo largo de esa ruta me advirtió de que el paso de los años, las inclemencias del tiempo y la vegetación tal vez hubiesen acabado con ella. Tras dar un golpe de machete entre el bambú, se abre ante mí una calzada de poco más de un metro de ancho, resbaladiza por el musgo y casi engullida por la maleza, que gira y se interna en el bosque. En algunas piedras hay hoyos llenos de agua, las marcas dejadas por los bastones de punta metálica de los cientos de miles de porteadores que recorrieron la senda durante un milenio.
Sólo se conservan 15 metros de calzada, tras unos escalones quebrados, desaparece de nuevo, arrasada por años de diluvios monzónicos. Retomo la marcha por un paso angosto, cuyos flancos son tan empinados y resbaladizos que he de agarrarme a los árboles para no caer al arroyo del fondo. Mi esperanza es cruzar el Maan Shan, un puerto de montaña entre Yaan y Kangding.
Esa noche acampo por encima del arroyo. Por la mañana exploro otros 500 metros, hasta que un impenetrable muro de selva me corta el paso definitivamente. Debo admitir que, al menos aquí, la Ruta del Té y los Caballos ya no existe.
De hecho, la mayor parte de la ruta original ha pasado a la historia. En su carrera a la modernidad, China apisona su pasado con rapidez. He venido a explorar lo que queda de esta ruta antaño famosa y hoy prácticamente olvidada.
La antigua vía recorría casi 2.250 kilómetros a lo largo del corazón de Catay, desde Yaan, en la región productora de té de la provincia de Sichuan, hasta Lhasa, la capital del Tibet situada a casi 3.650 metros de altitud. Una de las rutas más elevadas y duras de Asia, cruzaba los verdeantes valles chinos, soportaba las ventiscas de la meseta del Tibet, vadeaba las heladas aguas del Yangtse, el Mekong y el Saluén, hendía los montes Nyainqentanglha, salvaba cuatro mortíferos puertos a 5.000 metros de altitud y finalmente descendía a la ciudad santa tibetana.
Las tormentas de nieve solían enterrar el tramo occidental de la senda, y las lluvias torrenciales devastaban el oriental. Los salteadores eran un peligro constante. Con todo, la ruta registró un tránsito importantísimo durante siglos, a pesar del desprecio que en ocasiones sentían mutuamente las dos culturas que unía (y que aún hoy sigue vivo). La calzada tenía vocación comercial, nada que ver con el romántico trueque de ideas, cultura y creatividad asociado con la legendaria Ruta de la Seda, situada al norte. China poseía algo que el Tibet deseaba: té y el Tibet tenía algo que China necesitaba: caballos.
Hoy la ruta pervive en el recuerdo de hombres como Luo Yong Fu, un anciano de 92 años y ojos acuosos que conocí en Changheba, una aldea situada para un porteador a diez días de marcha desde Yaan. Cuando llegué a Sichuan se me dijo que todos los porteadores de té habían muerto. Pero al recorrer los últimos vestigios de la Chamagudao (el nombre chino de la antigua ruta comercial), no sólo me topé con Luo, sino también con otros cinco, todos ellos deseosos de contar su historia. Luo Yong Fu llevaba una boina negra y una chaqueta azul de cuello mao con una pipa en el bolsillo. Había trabajado de porteador en la Ruta del Té y los Caballos desde 1935 hasta 1949, llevando té al Tibet. Acarreaba siempre una carga mínima de té de 60 kilos; por aquella época, él pesaba 51 kilos.
«Cuántas dificultades, y cuántas penurias –se lamentó Luo–. Era un trabajo espantoso.» Luo había cruzado muchas veces el paso de Maan Shan, el punto que yo esperaba alcanzar. En invierno había un metro de nieve, y de las rocas pendían carámbanos de dos metros. Me dijo que nadie cruzaba aquel puerto desde 1966 y que dudaba que yo consiguiese pasarlo.
Pero sí logré hacerme una idea de lo que debía de ser recorrer aquella calzada. En Xinkaitian, la primera parada que hacían los porteadores en los 20 días de marcha desde Yaan hasta Kangding, Gan Shao Yu, de 87 años, y Li Wen Liang, de 78, insistieron en recrear la vida del porteador.
Encorvados bajo inmensas cargas imaginarias de té, los ancianos me mostraron cómo se tambaleaban en fila india sobre la calzada mojada: las manos surcadas de venas apoyadas en unos bastones en forma de T, la cabeza gacha y la vista clavada en los pies separados. A los siete pasos Gan se detuvo y dio tres bastonazos en el suelo, según la tradición. Ambos se llevaron la muleta a la espalda y apoyaron sobre ella la estructura de madera del fardo. Luego entonaron la canción del porteador de té:
Siete pasos cuesta arriba, hay que descansar.
Ocho pasos cuesta abajo, hay que descansar.
Once pasos yendo en llano, hay que descansar.
Hay que ser bien tonto para no descansar.
Los porteadores de té, tanto hombres como mujeres, solían llevar entre 70 y 90 kilos; los más fuertes cargaban hasta 135. A más carga, más sueldo: de vuelta en casa, cada kilo de té transportado valía un kilo de arroz. Con andrajos y sandalias de paja, los porteadores usaban toscos crampones de hierro en los puertos nevados. Su único alimento era un saquito de pan de maíz y de vez en cuando un cuenco de tofu.
«Muchos morían por el camino –dijo Gan, en tono solemne–. Si te pillaba una ventisca de nieve, morías. Si te caías del sendero, morías.»
El porteo de té acabó al poco de hacerse Mao con el país en 1949 y abrirse una carretera. Al expropiar la tierra a los ricos y redistribuirla entre los pobres, Mao liberó de la esclavitud a los porteadores. «Fue el día más feliz de mi vida», dijo Luo. Tras recibir su parcela, empezó a cultivar su propio arroz y «aquella tristeza quedó atrás».
El té llegó al Tibet cuando la princesa Wen Cheng de la dinastía Tang se casó con el rey tibetano Songtsen Gampo en el año 641, según la leyenda. No es de extrañar que la infusión conquistase por igual a aristócratas y nómadas tibetanos: era una bebida caliente en un país frío donde sólo se podía beber nieve derretida, leche de yak o de cabra, leche de cebada o chang (cerveza de cebada). Una taza de té con mantequilla de yak, con su inconfundible sabor salado, oleoso y fuerte, era una buena refacción para los pastores que se calentaban junto a un fuego de estiércol de yak en un país azotado por el viento.
El té que llegaba al Tibet por la Ruta del Té y los Caballos era la versión más basta. La especie utilizada para elaborar té es Camellia sinensis, un arbusto perenne subtropical. Si bien el té verde se prepara con hojas y brotes sin oxidar, los bloques destinados al Tibet salen aún hoy de las hojas, ramitas y tallos más grandes y duros. Es el té más amargo y menos suave de todos. Tras varios ciclos de vapor y secado, se mezcla con agua de arroz glutinoso, se prensa en moldes y se seca. Los bloques de té negro pesan entre medio kilo y tres kilos y siguen vendiéndose en todo el Tibet.
En el siglo XI el té en bloques se había convertido en la moneda del reino. La dinastía Song compraba con él corceles tibetanos, a lomos de los cuales guerreaban con las tribus nómadas del norte, antepasados de las hordas de Gengis Kan. Llegó a ser el producto principal del comercio entre China y el Tibet.
Por 60 kilos de té, los chinos adquirían un caballo. Esa tasa de cambio era marcada por la Agencia de Té y Caballos de Sichuan, fundada en 1074. Los porteadores llevaban el té desde las factorías y plantaciones de Yaan hasta Kangding, a 2.550 metros de altitud. Allí se metía en fundas impermeables de piel de yak y se cargaba en recuas de mulos y yaks, para emprender un viaje de tres meses hasta Lhasa.
Hacia el siglo XIII China trocaba al año toneladas de té por unos 25.000 caballos. Pero no había caballos en el mundo para salvar la dinastía Song, que cayó ante el nieto de Gengis Kan, Kublai Kan, en 1279. Pese a ello, el trueque de té por caballos continuó durante la dinastía Ming (1368-1644) y la primera mitad de la dinastía Qing (1645-1912). Cuando en el siglo XVIII China dejó de necesitar caballos, el té empezó a cambiarse por otros productos: pieles, lana, oro, plata y, sobre todo, medicinas tradicionales chinas que sólo se encontraban en el Tibet. Esas son las mercancías que los últimos porteadores de té, como Luo, Gan y Li, acarreaban desde Kangding tras descargar los bloques de té.
De igual modo que el gobierno imperial chino regulaba el comercio de té en Sichuan, en el Tibet teocrático dependía de los monasterios. La Ruta del Té y los Caballos (la Gyalam para los tibetanos) conectaba los cenobios principales. Con los siglos, las luchas por el poder del Tibet y China modificaron el trazado de la Gyalam. Tres eran las ramas principales: la meridional, desde Yunnan, tierra del té puerh; la septentrional, y la central, que atravesaba el centro del Tibet y, al ser la más corta, movía casi todo el té.
En la actualidad la ruta septentrional, la carretera 317, está asfaltada. Cerca de Lhasa discurre en paralelo con el ferrocarril Qinghai-Tibet, el más alto del mundo. La ruta meridional también es una carretera, la 318. Ambas carreteras son hoy grandes arterias comerciales, abarrotadas de camiones que transportan todo lo habido y por haber. Casi todo viaja en un sentido: dirección oeste, hacia el Tibet, para surtir a una población china en rápido aumento.
La mitad occidental de la ruta central sigue sin asfaltar. Es el segmento que serpentea por los remotos montes Nyainqentanglha del Tibet, una región tan abrupta e inhóspita que hace décadas fue abandonada sin más y cerrada a los viajeros.
Para ver lo que quedaba de la senda original en el Tibet, tenía que hallar el modo de acceder a esas montañas vedadas. Llamé a mi mujer, Sue Ibarra, experta montañera, y le pedí que en agosto se reuniera conmigo en Lhasa.
Emprendemos el viaje en el monasterio de Drepung, en el extremo occidental de la Ruta del Té y los Caballos, a menos de un día a caballo desde Lhasa. Construido en 1416, cuenta con una cavernosa tetería, o gyakhang. Presenta siete calderas de hierro, de entre dos y tres metros de diámetro, encastradas en un hogar de piedra.
Inclinado sobre una de ellas, Phuntsok Drakpa trocea tacos de mantequilla de yak, del tamaño de un libro grueso, y los añade al té humeante. «En su día hubo aquí 7.700 monjes que tomaban té dos veces al día –explica–. Más de 100 trabajaban en esta tetería.» Drakpa, envuelto en un hábito granate sin mangas, es maestro tetero del monasterio desde hace 14 años. «Para los monjes tibetanos –dice–, el té es vida.»
Hoy apenas residen en el cenobio 400 monjes, y sólo se usan dos calderas pequeñas. «Para una caldera pequeña: 25 bloques de té, 70 kilos de mantequilla de yak, 3 kilos de sal –recita Drakpa mientras remueve el té para 200 con una cuchara de madera del tamaño de un hombre–. Con la más grande usábamos siete veces esa cantidad.»
Desde el monasterio, Sue y yo partimos hacia Nagqu, a cinco horas en coche hacia el norte desde Lhasa, para asistir al festival ecuestre anual. Queremos ver las legendarias monturas que dieron nombre a la Ruta del Té y los Caballos. La fiesta dura una semana y solía celebrarse en las praderas, pero hace diez años se construyó un estadio de hormigón para acomodar a los altos cargos chinos. Llegamos a la mañana siguiente, cuando los tibetanos ya abarrotan las gradas. Una megafonía ensordecedora anuncia cada acto en chino y en tibetano. El ambiente es de rodeo, salvo por los policías chinos que hay plantados cada diez metros frente a las tribunas, desfilando en escuadrón por el campo y vigilando subrepticiamente vestidos de paisano.
En el campo, montura y jinete parecen desafiar la gravedad. Un concursante galopa casi sin control, colgado cual acróbata de un flanco para recoger del suelo un pañuelo de seda blanca. Terrones de barro salen propulsados hacia el cielo azul. Levantando el pañuelo, el vaquero tibetano vira su caballo en posición rampante hacia la masa rugiente.
El festival de Nagqu es una de las pocas exaltaciones de la cultura ecuestre tibetana que se preservan. Tras siglos de cría selectiva, los tibetanos crearon un caballo de primera, el nangchen. Con una altura de alrededor de 1,4 metros, extremidades finas y pulmones agrandados por la adaptación a la atmósfera de la meseta del Tibet, escasa en oxígeno por los 4.500 metros de altitud, la raza nangchen se creó para poder cruzar los puertos de montaña a lomos de una montura infatigable y segura. Eran los corceles codiciados por los chinos de hace siglos.
Por Nagqu pasa hoy la moderna carretera 317, la rama septentrional de la Ruta del Té y los Caballos. No queda ni rastro de la extinta ruta comercial, pero a apenas un día en coche hacia el sudeste (tentadora cercanía) se alzan los montes Nyainqentanglha, por donde pasaba la senda original. Me fascina la posibilidad de que en los hondos valles todavía haya tibetanos que hollen aquella vereda con sus monturas incansables. Tal vez aún perviva aquel trueque. Aunque quizá la calzada haya desaparecido bajo el azote implacable del viento y la nieve, como en Sichuan.
Una mañana oscura y lluviosa, en pleno festival, Sue y yo nos escapamos en un Land Cruiser para averiguar qué ha sido de la ruta tibetana. Aceleramos todo el día por pistas de tierra, derrapando en los pasos, a punto de volcar en las pendientes. No paramos en los controles y pasamos con disimulo por delante de las comisarías de los pueblos. Hacia el anochecer llegamos a Lharigo, una aldea entre dos enormes puertos que en su día fue un santuario de la Gyalam. Con sigilo vamos de puerta en puerta buscando monturas que nos lleven al paso de Nubgang, a 5.412 metros. Nadie tiene caballos, y nos envían a una taberna de las afueras. En su interior, vaqueros tibetanos beben cerveza, juegan al billar y apuestan a un juego de dados llamado sho. Se ríen cuando pedimos caballos. Ya no se monta.
A las puertas de la taberna, en vez de raudos corceles hay raudos motores: motos chinas, pequeñas y duras, enjaezadas como sus predecesores de carne y hueso, con mantas tibetanas de lana roja y azul sobre el sillín y borlas en el manillar. A cambio de algo de dinero, dos vaqueros se ofrecen a llevarnos al pie del puerto; a partir de allí tendremos que andar.
Salimos al día siguiente de madrugada, con las mochilas sobre las motos a modo de alforjas. Los vaqueros conducen con tanta habilidad como montaban sus antepasados. Salvamos ciénagas de lodo negro de más de un metro y medio de profundidad y cruzamos riachuelos interconectados de aguas azules.
Valle arriba pasamos junto a las negras tiendas de pelo de yak de los nómadas tibetanos. Al lado de muchas de ellas hay aparcadas grandes camionetas chinas o Land Cruisers. ¿De dónde sale el dinero para adquirir semejantes vehículos? Sin duda no es de la carne y la mantequilla de yak como han hecho toda la vida.
Nos lleva cinco horas recorrer los 29 kilómetros que hay hasta Tsachuka, un campamento nómada al pie del puerto de Nubgang. El trayecto nos destroza la espalda. Los vaqueros hacen una fogata con ramas de artemisa y, tras un almuerzo a base de cecina de yak y té con mantequilla, Sue y yo emprendemos la caminata hacia el legendario paso de montaña.
Para nuestra alegría, el viejo sendero aún se distingue, serpenteando por prados moteados de yaks longicornes. Un par de horas de dura ascensión nos conducen a dos lagos de color azul zafiro. A partir de ahí desaparece el verde y todo se vuelve piedra y cielo. Hace más de medio siglo que las recuas de mulas cargadas de té ya no cruzan este puerto, pero durante mil años la senda se limpió de rocas y se escalonó en piedra, y ahí sigue. Zigzagueamos por el talud siguiendo el sendero murado, hasta llegar al puerto.
El paso de Nubgang, que tiene forma de silla de montar, está claramente abandonado. Las pocas banderas votivas que aún ondean están gastadas; los huesos que descansan sobre los hitos de piedra, blanqueados. Se respira un silencio que sólo puede nacer de la ausencia. Sue contempla los picos que nos rodean. Pocos occidentales han pisado este lugar. Mi mujer sigue con la vista la senda incólume en su descenso al siguiente valle.
«¿La ves?», me pregunta.
La veo. Imagino una caravana de cien mulas avanzando lentamente hacia nosotros, el polvo alrededor de los cascos, las cargas de té balanceándose, los vaqueros alerta por si hubiese salteadores emboscados en el puerto de Nubgang.
Los vaqueros motorizados están esperándonos cuando regresamos a la mañana siguiente. Montamos y emprendemos el largo descenso.
Al mediodía nos paramos en dos tiendas de nómadas, rodeadas de estiércol de yak apilado con esmero. Cada tienda cuenta con una gran placa solar, y aparcados en la hierba hay una camioneta, un Land Cruiser y dos motos. Los nómadas nos invitan a entrar y nos ofrecen una taza de té hirviente con mantequilla de yak.
En el interior, una anciana gira una rueda de oración y masculla mantras, y varios hombres de mediana edad descansan en gruesas alfombras tibetanas. Con ayuda de signos y un diccionario de bolsillo, les pregunto cómo pueden permitirse tener esos vehículos. Sonríen, pero desvían el tema. Cuando terminamos los enormes cuencos de arroz con verduras y trozos de yak, el cabeza de familia saca una caja azul de metal, gira la llave, abre la tapa y nos invita a echar un vistazo. Contiene cientos de orugas muertas.
«Yartsa gompo», anuncia nuestro anfitrión con orgullo. Por cada oruga muerta, explica, sacan de tres a siete euros. En la caja habrá orugas por valor de unos 7.000 euros. La yartsa gompo (chong cao en China) es una oruga parasitada que sólo vive en praderas de más de 3.000 metros de altitud. El parásito, un hongo, mata a la oruga y a continuación se alimenta del cadáver.
En primavera, los nómadas tibetanos recorren los prados en busca de orugas. El tallo violáceo y fusiforme de la yartsa gompo apenas asoma tres centímetros; divisarlo es muy difícil, pero las orugas valen más que todos sus yaks juntos.
En las tiendas de medicina china de toda Asia se vende el chong cao como una panacea: se dice que cura desde fatigas y flemas hasta cánceres. Las orugas de más calidad cuestan unos 60 euros el gramo, aproximadamente el doble que el oro.
Mientras cruzamos en moto el altiplano se me antoja irónico el nuevo comercio de la milenaria Ruta del Té y los Caballos. Los tibetanos ya no montan a caballo, y el té ha dejado de ser la bebida por antonomasia del Tibet urbano (donde arrasan el Red Bull y la Budweiser). Pero si bien el té sigue llegando de las regiones chinas tradicionales, el chong cao sólo se encuentra en la meseta del Tibet. Una marea de zapatos, champús, televisores y tostadoras llega al oeste por los trechos asfaltados de la antigua ruta comercial, pero hay algo que viaja en sentido contrario. Los chinos de hoy están dispuestos a pagar por las orugas mágicas la misma fortuna que antaño pagaban por unos caballos invencibles.